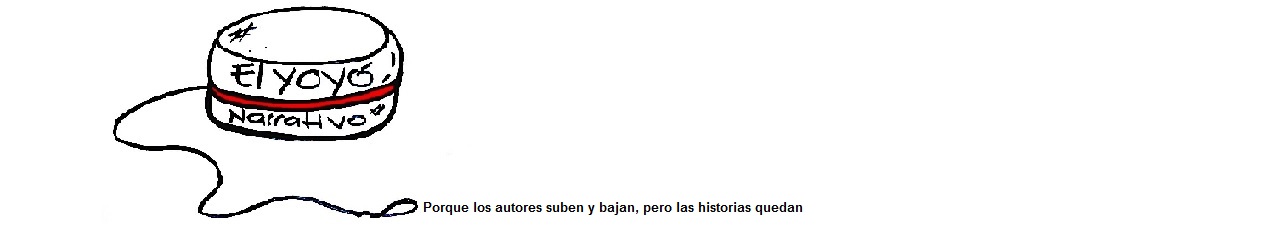A lo largo de los 180 kilómetros que hay entre Barranquilla y Ovejas los viajeros deben afrontar tramos con huecos, fisuras, obras y precipicios
En dos casetas maltrechas rodeadas de huecos cobran el peaje más caro entre Barranquilla y Ovejas: el de El Carmen de Bolívar. Paradójicamente, para recorrer esa ruta de 180 kilómetros los conductores deben atravesar tramos plagados de huecos y fisuras que dificultan el paso.
Esquivar los daños de la Vía Oriental no es fácil. La carretera está desnuda por pedazos. De un momento a otro los carriles pierden la línea que los divide. El asfalto desaparece. El panorama pasa de negro a marrón. Puro polvo y arena invaden la troncal.
Pareciera que un topo hubiera escarbado por los costados, dejando pilas de tierra en las orillas de la ruta.
Los viajeros que van de Barranquilla a Ovejas por primera vez no comprenden por qué el recorrido es tan variable. A bordo de cualquier medio de transporte, ya sea las populares vans puerta a puerta, mototaxis, los buses de empresas interdepartamentales o intermunicipales o vehículos particulares, es igual la incomodidad de sentir que van sobre una especie de montaña rusa. Una donde el riesgo no es un juego.
EL HERALDO comenzó la travesía para retratar el estado de esta carretera en la vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz. A pocos metros de la entrada a Malambo, Atlántico, está la primera cámara de detección electrónica. Allí, en horas pico se registra congestión. Buses de servicio público y taxis colectivos se agrupan en el sector y retrasan el trayecto.
De repente la vía se ensancha y se vuelve de seis carriles. El cambio es temporal, solo por la llegada al primer peaje de la ruta, el de Sabanagrande.
Pese a que no está en funcionamiento, la sensación de que la vía es más amplia favorece a los conductores. Está cerrado debido a la polémica que suscitó su ubicación y el posible cobro a los habitantes de Palmar de Varela, Santo Tomás y Sabanagrande, quienes protestaron en junio de 2012 y amenazaron con tumbar la estructura construida por la empresa contratista, Autopistas del Sol S.A., dentro de la concesión de la Ruta Caribe.
El acuerdo de una tarifa preferencial para los residentes de esos municipios, mediado por el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, logró apaciguar la discusión. Los viajeros celebran el pasar invictos por ese peaje, pues de ser obligatorio incrementaría el valor de los pasajes.
Pasados los 10,8 kilómetros de Barranquilla a Sabanagrande, todavía hay reductores de velocidad. En la nueva calzada a Palmar de Varela todo parece estar bien, hasta que llega el segundo peaje, el de Ponedera, también de la concesión Ruta Caribe S.A., apenas a unos 25 kilómetros del de Sabanagrande.
Aunque no hay una norma vigente dentro del Código Nacional de Tránsito Terrestre que regule la distancia permitida entre los peajes, en promedio, cada 35 kilómetros hay ubicado uno de estos en Colombia; mientras que en otros países de Latinoamérica están entre 100 y 120 kilómetros de distancia uno de otro.
Por el paso de una camioneta particular hay que pagar $6.800. El comprobante indica que la administración está a cargo de la Fiduciaria Bogotá S.A. y que está vigilado por la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En los 14 kilómetros entre Ponedera y Bohórquez se puede ver el negocio del que viven la mayoría de los campesinos de Puerto Giraldo, la venta de leche. Ellos dicen estar afectados por la falta de reductores de velocidad en ese tramo. A pocos kilómetros aparece una anciana sobre una mecedora amarilla, en el borde de la vía. Los carros le pitan. Arriesga su vida para poder vender.
En 2012 el Instituto Nacional de Vías (Invías) invirtió $15.228 millones en el mantenimiento y rehabilitación del tramo Carreto-Calamar-Barranquilla, a través del contratista Valores y Contratos (Valorcon). Hoy en la vía aparecen fisuras.
La camioneta empieza a tambalearse. Los pasajeros saltan sobre los asientos. Pareciera que las llantas estuvieran pasando por encima de muchos policías acostados seguidamente, pero se trata de los resaltos en la carretera.
Fisuras de más de cinco metros de largo y huecos en los que cabe una llanta de tractomula comienzan a aparecer. Son como cráteres en los que se detienen a la fuerza los carros que van de prisa. En este tramo hay más de seis huecos. La vía muestra un deterioro evidente.
El ingeniero José Angulo, de la firma Valores y Contratos, el concesionario encargado del realce de 10 kilómetros en la vía Puerto Giraldo - Carreto (Bolívar), dice que en las obras de rellenos del terraplén la inversión es de unos $22.000 millones.
“Tenemos programado terminar en diciembre, depende de la intensidad de la lluvia. En algunos puntos elevamos la vía 71 centímetros y en otros hasta un metro para que el agua no la sobrepase”, explica Angulo.
El cierre de un carril En Puerto Giraldo obliga a esperar para poder pasar. Nos retrasamos unos 25 minutos. Hasta el momento llevamos tres horas y media de viaje, con paradas incluidas. El lapso ideal entre Ovejas y Barranquilla es de 3 horas y 15 minutos, sin contratiempos, pero eso no se cumpliría nunca a menos de que la vía estuviera perfecta.
Llegamos a Bohórquez. En el último corregimiento del Atlántico dentro del recorrido encontramos la llantería que saca de apuros a los conductores que se quedan varados en plena carretera. Luego encontramos el puente de Calamar, Bolívar, donde hay barandas rotas. Parece que el daño fue producto de un choque vehicular.
Después está el peaje de Calamar a cargo del Invías y de Odinsa Proyectos S.A. Entre este y el de Ponedera hay unos 40 kilómetros. Pagamos $6.600. Si bien la tarifa depende del tipo de vehículo, es $200 más económico que el anterior. El de Calamar tiene tres carriles y dos garitas.
Entre los 57 kilómetros que hay de Calamar a San Jacinto aparecen las historias de los comerciantes afectados por la falta de clientes. Dicen que ya no venden tanto como antes porque los conductores intentan recuperar el tiempo perdido y pasan a gran velocidad.
A pocos metros de la entrada a El Carmen de Bolívar hay un camino lleno de trupillos. Un microclima en el que la idea de estar en un bosque tropical se hace realidad. El ambiente es fresco y la carretera luce bien.
En el peaje de El Carmen vuelven los huecos. Los vendedores de diabolines, rosquitas y almojábanas se abalanzan sobre los vehículos para tratar de vender algo. Esta parada resulta $400 más cara que el peaje anterior. También es administrada por el Invías y Odinsa Proyectos S.A. Entre más avanzamos más costosos y deteriorados están los peajes.
A 33 kilómetros está Ovejas, Sucre. Para llegar allá perdimos casi 20 minutos más mientras un voluntario intentaba regular el tráfico a cambio de unas monedas, pues un precipicio obliga a los conductores a usar un solo carril. De no ser por la labor de este grupo de desempleados que se rebusca a pleno sol, los accidentes serían pan de cada día en esa zona. “El Invías promete, pero no cumple. Los topógrafos miden y dicen que van a reparar esto y no lo hacen”, comenta uno de los ‘paleteros’.
Con dos horas de más en el recorrido, llegamos a Sucre. Un pintor y sus cuadros sin comprador reflejan la situación que anuncian las alertas escritas en el piso, “peligro”.
En esta ruta de peculiares letreros de “zona de resaltos” pagamos $20.400 entre los tres peajes, lo que multiplicado por los cerca de 1.600 vehículos de esa categoría que en promedio transitan por día en ese trayecto representaría unos $32 millones. Sin contar las tarifas de las tractomulas, que son de las más caras de Latinoamérica.
El Código Nacional de Tránsito aclara que la instalación de señales de resaltos no significa que las autoridades pueden omitir el deber de reparar los daños, sino que es una oportunidad para valorar la peligrosidad de la zona.
En la vía entre Barranquilla y Ovejas hay regados pedazos de cielo e infierno. Tramos en los que los carros parecen volar sobre asfalto plano y bien acabado. Kilómetros bombardeados. Caos y tranquilidad sobre un mismo trayecto.
El negocio lechero en Puerto Giraldo
De lunes a domingo un grupo de más de 15 campesinos se reúne entre las 6 y las 8 de la mañana en la polvorienta entrada de Puerto Giraldo, a un lado de la Vía Oriental, para esperar a los tres empleados de Coomulticán que recogen en esa corregimiento buena parte de los 1.870 litros de leche que llevan a diario a la planta de Coolechera, en Candelaria.
En las cantinas pequeñas envasan 20 litros y en las grandes 40. Por cada litro les pagan $900. Heberto Muñoz, de 46 años, dice que ordeñar una vaca toma mínimo 50 minutos, y que si es que “sale buena” pueden sacarle hasta ocho litros. El tramo de la vía a la altura de esta población está en buenas condiciones, pero los lecheros reclaman la instalación de cámaras de seguridad en la zona, para evitar accidentes como el que se registró hace unos seis meses: un hombre de 60 años fue arrollado por un vehículo, cuando se dirigía a ordeñar.
En las cantinas pequeñas envasan 20 litros y en las grandes 40. Por cada litro les pagan $900. Heberto Muñoz, de 46 años, dice que ordeñar una vaca toma mínimo 50 minutos, y que si es que “sale buena” pueden sacarle hasta ocho litros. El tramo de la vía a la altura de esta población está en buenas condiciones, pero los lecheros reclaman la instalación de cámaras de seguridad en la zona, para evitar accidentes como el que se registró hace unos seis meses: un hombre de 60 años fue arrollado por un vehículo, cuando se dirigía a ordeñar.
Venta de verduras al filo de la troncal
Sol Muñoz Carrillo tiene nervios de acero. Vende verduras y legumbres al filo de la Vía Oriental. Las tractomulas casi que le zumban en el oído. Pasan a prisa por detrás de su mecedora, a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora. Dice que se pone al borde de la línea blanca para que puedan verla. Tiene 66 años y su ventorrillo de palma y palos aparece de la nada en el camino de los viajeros, que se detienen a comprarle maíz, batata, cebolla o fríjol. “Aquí llega todo tipo de clientes, hasta gringos, porque yo les vendo más barato que en Barranquilla. Allá pesan lo que venden, yo no, y hasta les doy ñapa”, comenta la viuda y madre de 12 hijos, que recorre cerca de tres kilómetros diarios en un carro de mula para llegar al negocio que tiene hace 40 años en el tramo que conduce de Puerto Giraldo a Bohórquez.
La llantería más popular de Bohórquez
Edwin Balasnoa y los vecinos de la llantería que tiene desde hace 20 años en la Vía Oriental, a la altura del corregimiento de Bohórquez, dicen que se oponen a la ampliación de la carretera porque los obligaría a desmontar sus puestos de trabajo. El de Baslasnoa es el taller más popular en el tramo entre Campo de la Cruz y Calamar, porque ofrece servicio las 24 horas. Gana $150.000 diarios. “Rescatamos a los choferes que quedan varados por las llantas pinchadas, vienen de todos los tipos”, explica el hombre de 43 años. En este tramo la carretera no tiene sobresaltos, pero la petición de los moradores de la zona es que ubiquen reductores de velocidad y también piden una cámara de detección electrónica, para que los conductores de los vehículos estén obligados a tener que ir un poco más lento.
La galería al aire libre a la altura de Ovejas
En el taller de Jorge Osorio, de 46 años, están expuestas más de 25 obras de cinco pintores de Ovejas. La que era considerada como una próspera galería al aire libre ya no goza del mismo éxito de hace un par de años, a causa de la falta de clientes. Osorio reconoce que si bien todavía venden uno que otro cuadro diario, lo que reciben no alcanza para mucho. “Creemos en el arte, pero estamos en crisis. Las cosas han cambiado, como aquí no hay huecos la gente no se detiene y pasa sin mirar los cuadros”, comenta el artista empírico que ocupa en promedio cuatro días en diseñar cada cuadro. Sus pinceles no están secos. Aún guarda unos cuantos frascos de pintura con los que tanto él como los otros cuatro miembros de su equipo esperan poder seguir impulsando el oficio que aman.
Las hamacas de San Jacinto en la orilla de la Oriental
Ligia Plata, de 63 años, lleva media vida tejiendo hamacas. Nació en San Jacinto y aprendió a usar los telares cuando era pequeña. Sabe diferenciar entre los hilos “buenos” y los “malos” sin necesidad de tocarlos. Dice que la calidad se nota y que sin una fibra resistente no puede armar una “hamaca grande”, como las que usan los abuelos de su pueblo. Asegura que antes la visitaban muchos turistas para comprar artesanías, sombreros y abarcas, pero que desde hace dos años los daños de la vía a la altura de los municipios vecinos han afectado su venta, porque los conductores intentan recuperar el tiempo perdido en las otras zonas, al avanzar rápido por el corredor artesanal de su Municipio, en donde funcionan nueve almacenes similares a lado y lado de la carretera.
Las dos caras de los guías viales
En las obras entre Puerto Giraldo y Carreto tres mujeres regulan el tráfico. Ganan un salario mínimo y están contratadas por Valorcon. Ana Lara es una de ellas. Tiene casco, chaleco reflector, guantes y botas, y labora por turnos. Contrario a la forma como ella trabaja, una cuadrilla de hombres, en chancletas y bermudas, procura evitar que los vehículos caigan por el precipicio que hace tres años se formó antes de llegar a El Carmen de Bolívar. Son voluntarios. Si les va bien recaudan $210.000 al mes. Les llaman ‘paleteros’. Ellos dicen que han salvado más de una vida.
Texto publicado en el diario El Heraldo el 21 de septiembre de 2014. Barranquilla, Colombia.